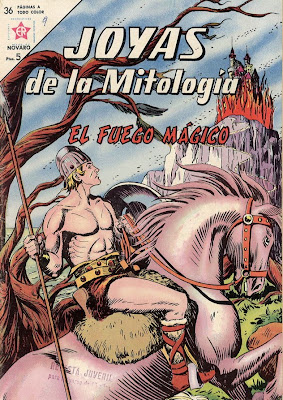Una vez más, la oficina de estadísticas europea propina un varapalo a nuestro maltrecho sistema educativo. Casi un tercio de los jóvenes españoles entre los 18 y los 24 años (un 31,2 %, para ser exactos) abandona sus estudios antes de concluirlos, una proporción en la que sólo nos supera Malta.
A tan estragador dato hay que añadir que la mitad de esos jóvenes que abandonan sus estudios no encuentran trabajo, engrosando las cifras del paro. De lo que parece desprenderse que nuestro sistema educativo, lejos de ayudar a nuestros jóvenes a decantar su vocación, se ha convertido en una formidable máquina de desorientación que los condena a elegir una senda para la que no han sido llamados, que los incita a cursar estudios para los que no están preparados, que los embarca en una travesía destinada al fracaso. Si ese tercio de los jóvenes entre 18 y 24 años que abandona los estudios hubiese recibido una educación encauzada al discernimiento de su verdadera vocación no habría tenido que “abandonar” los libros; simplemente, habría entendido que su formación no exigía más libros, sino el adiestramiento en un oficio.
¿Qué sentido tiene que un joven entre 18 y 24 años siga estudiando, cuando su vocación no es el estudio? Habría que empezar por establecer que el mejor destino para un joven no es siempre cursar estudios universitarios. Pero se ha impuesto la desquiciada creencia social de que un joven que no cursa estudios universitarios es un fracasado o un paria (cuando la cruda realidad más bien nos enseña lo contrario); y nuestros planes educativos, con su obcecada manía de prolongar la enseñanza obligatoria y de facilitar el progreso de los estudiantes rezagados, favorece tal creencia desquiciada.
Un sistema educativo que no se preocupa de favorecer el escrutinio de vocaciones es un sistema fracasado; y cuando ese sistema, además, propicia que jóvenes entre 18 y 24 años, después de arrojar la toalla del estudio, se vean abocados al desempleo es no sólo un sistema fracasado, sino también pernicioso. Si esos jóvenes hubiesen sabido a los 14 años cuál era su verdadera vocación, si se hubiese encauzado su educación hacia el oficio en el que podrían haber desarrollado sus habilidades, tal vez a los 18 años ya hubiesen estado trabajando; y a los 24 habrían formado una familia, establecido un negocio, creado puestos de trabajo: habrían, en fin, colmado en buena medida sus aspiraciones profesionales y personales; y su vida sería mucho más plena y dotada de sentido.
Pero nuestro sistema educativo prefiere infundirles esperanzas ilusorias, prefiere empeñar sus mejores años en esfuerzos que los apartan de sus vocaciones, prefiere lastrar sus mejores años con el estigma del fracaso. Muchos de ellos “abandonan” los estudios, exasperados o deprimidos; otros los prosiguen rutinariamente, se matriculan en una carrera para la que no han sido llamados y, cuando la concluyen (después de padecimientos innombrables que van minando su entereza), han de resignarse al desempleo, o a aceptar trabajos en condiciones deplorables, trabajos para los que ni siquiera se requieren los estudios que han cursado penosamente.
Y así se convierten en “mozos viejos” –que diría Machado–, pesarosos y llenos de amargura, habitados de resentimiento, impotentes para el esfuerzo vital: se les engañó con sueños imposibles; y, tras el desengaño, se niegan a seguir soñando, por miedo a un nuevo desengaño. Esta es la tragedia que se esconde tras las frías estadísticas; y también el pecado de una sociedad que no está dispuesta a afrontar su error. Porque, como suele ocurrir cada vez que se hacen públicos datos tan sobrecogedores, nuestra reacción no consiste en reparar la causa del problema, sino en procurar atajar chapuceramente sus consecuencias: y así, para evitar que un tercio de nuestros jóvenes abandone los estudios, se intentará –por enésima vez– que los estudios les resulten menos onerosos, para lo que se idearán nuevas facilidades que hagan más llevadero el camino sembrado de abrojos, en lugar de proponerles otro camino alternativo en el que puedan hallar su verdadera vocación. Y así el error originario se trata de subsanar con un nuevo error, en una carrera alocada en pos del descalabro final.
II. Mozos viejos.
La adolescencia es un momento de
crisis en nuestra vida; entendida esta crisis en el sentido etimológico
del término, como criba y escrutinio de lo que hasta entonces habíamos creído
inamovible. El adolescente se enfrenta, en el plano sexual,
emocional y afectivo, con borrascas que ponen en jaque su equilibrio interior; y
aquellos entornos en los que hasta entonces se había sentido protegido -la
familia, en primer lugar; y después todas las instancias sociales y comunitarias
en las que se desarrollaba su existencia infantil- se tornan cárceles contra las
que necesita rebelarse, para afirmar su identidad. Este combate natural, propio
de cualquier época, se saldaba tradicionalmente con un proceso de maduración
personal en el que el adolescente, a la vez que asimilaba su difícil
metamorfosis, se incorporaba a la edad adulta, renovando aquellas
identificaciones que en la infancia había aceptado pasivamente y que a partir de
entonces deberá aprender a hacer suyas.
Pero en nuestra época, el adolescente se topa
con un problema añadido: el mundo que le rodea, los entornos
familiares y comunitarios, ya no le ofrecen seguridades y garantías; y, al mismo
tiempo, su natural rebeldía es halagada por una atmósfera ambiental que ha hecho
de la rebeldía -aunque sea la más insensata y desnortada- un valor en sí mismo,
impidiendo de este modo su proceso de maduración. En efecto, nuestra época
estimula y jalea la brecha entre generaciones, incita al adolescente a una
exploración de ese mundo en el que se siente extranjero sin apoyos ni brújulas;
y le infunde la creencia destructiva de que la ruptura familiar, la búsqueda de
sensaciones nuevas, la exaltación del puro vitalismo y la confrontación con las
reglas morales heredadas constituyen el único medio de afirmar su
personalidad.
Los resultados de tan devastadora concepción
pedagógica los tenemos ante nuestros ojos: el proceso natural de maduración, no
exento de pasajes dolorosos, que desemboca en la edad adulta, se ha
interrumpido insensatamente; y los adolescentes se ven así
arrojados a un terreno de arenas movedizas, lleno de sugestivas y falaces
promesas, en el que muchos terminan extraviados, en medio del desconcierto y la
angustia. Así, los adolescentes de las últimas generaciones se han ido
convirtiendo en sucesivas remesas de 'mozos viejos' de treinta o cuarenta años,
que siguen cultivando las mismas aficiones de antaño, convertidas ya en
aficiones infantiloides, y tratan patéticamente de camuflar su
edad verdadera con atuendos y afeites rejuvenecedores, a la vez que
contemplan con horror cualquier atisbo de compromiso o vinculación fuerte en su
vida. Crecieron en tiempos de bonanza y fueron formados o
deformados para acatar los mecanismos de la sociedad de consumo; no tuvieron que
padecer las penalidades que sufrieron sus padres, ni se vieron obligados a
interrumpir sus estudios para ponerse a trabajar; y, sin embargo... llegada la
hora de estrenar una vida adulta, se han tropezado con un panorama de una
hostilidad ceñuda, que les impide independizarse o conseguir trabajos
mínimamente remuneradores. Tal vez porque aquellas promesas que se les hicieron
en la adolescencia no se han cumplido, tal vez porque aquella personalidad que
se afirmó libérrimamente sobre cimientos de barro se tropieza
ahora con humillaciones sin cuento, tal vez porque son generaciones que
no conocieron el sacrificio y la renuncia en la edad en que se
fortalece el carácter y ahora, en cambio, deben hacer frente a una realidad
híspida, han desarrollado una suerte de resentimiento que crece sin descanso,
agrio y silencioso como un kéfir.Estas generaciones de mozos viejos se enfrentan
ahora a un mundo azotado por la intemperie;un mundo que les pintaron
como hospitalario y que, inopinadamente, se ha tornado inhóspito; un
mundo de seguridades que creyeron inamovibles que ahora se resquebraja y hace
añicos. Serán las encargadas de sostenerlo en este momento difícil; o de
precipitarse con él hacia el abismo.